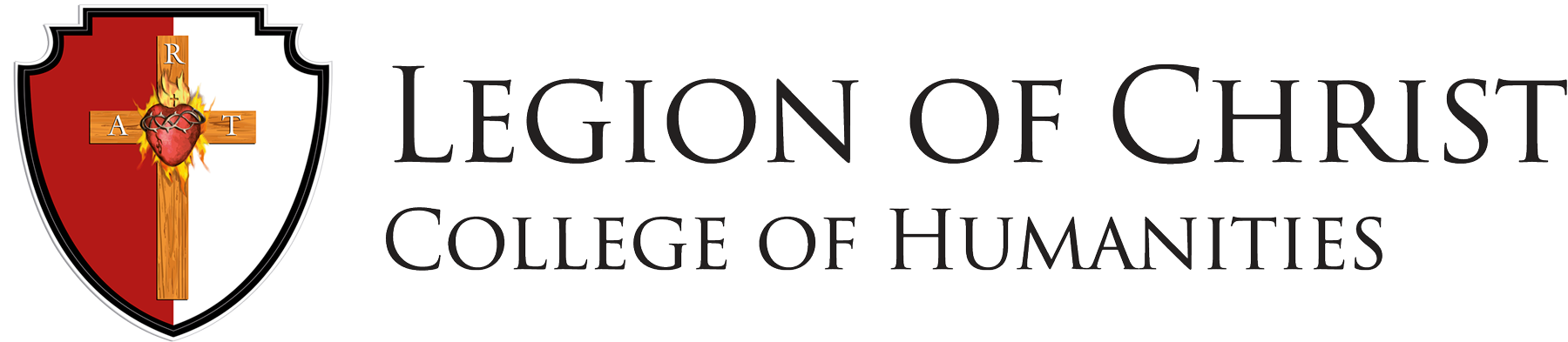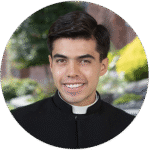 «Hay en los hombres cosas más dignas de admiración que las de desprecio»[i].
«Hay en los hombres cosas más dignas de admiración que las de desprecio»[i].
El tejón de la miel es una criatura de contrastes, caracterizada por su peculiar pelaje blanco puro en la parte superior de su cuerpo, mientras que su manto negro se funde en la oscuridad de la noche, convirtiendo a este pequeño pero feroz animal en un singular espécimen de la naturaleza. Y precisamente la imagen del tejón de la miel describe, de manera imperfecta pero adecuada, al escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus (1913 – 1960), también conocido como el «Filósofo de lo Absurdo».
Algunas de las obras más conocidas y renombradas de este escritor son El Extranjero (1942); El Mito de Sísifo (1942) y La Peste (1947). He elegido esta última obra para este ensayo con la finalidad de resaltar el pelaje blanco de este tejón de la miel. Imagen que servirá para resaltar la riqueza literaria de este gran clásico del siglo XX. Para conseguir este objetivo, presentaré fragmentos de la obra que despliega el vasto arsenal literario que Camus usará posteriormente para presentar la profundidad de su pensamiento filosófico.
El cronista, un narrador bastante meticuloso, de esta historia sitúa al lector en Orán, una ciudad bastante próspera dentro de los parámetros normales. Ya desde el inicio tenemos un factor clave en la figura del narrador. Este pilar es esencial dentro de la trama, y para evitar ambigüedades, Camus tomará la decisión de mantenerlo anónimo, por lo menos hasta el final de la historia. Desde las primeras líneas, el cronista establece su autoridad con gran empatía de cara al lector afirmando: «Decir: ‘Esto pasó’, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice»[ii]. Esta técnica tan antigua es conocida como captatio benevolentiae, un recurso de la retórica clásica para ganar la buena voluntad del público. En dicho ejemplo, Camus se gana la empatía de sus lectores por medio de la presunta autenticidad de la narración de los hechos y testimonios referentes a la trágica historia sucedida en Orán. De esta manera, el lector deja de ser alguien distante de los hechos y se siente parte de ellos.
A medida que avanza la trama, el anónimo cronista, a riqueza de detalles tan vívidos, narrará cómo el pueblo de Orán pasa de un pacífico y monótono ritmo de vida a una creciente preocupación con la alarmante y misteriosa muerte de las ratas en la ciudad. Dicho acontecimiento sería el preludio de los oscuros días que vendrían sobre Orán. Un recurso literario usado continuamente por el cronista es la personificación de la peste en sí, haciendo que esta tenga o realice cosas propias de los seres humanos. Por ejemplo, el autor narra el inicio de la cuarentena y el aislamiento de la ciudad: «La peste ponía guardias a las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que venían hacía Orán»[iii]. Evidentemente, no es la peste la que realiza estas acciones, sino los seres humanos, motivados por el miedo a la enfermedad. Sin embargo, dicho recurso literario da paso a que el lector reflexione con mayor facilidad sobre la gravedad del asunto y el papel que la peste juega en la trama, de manera que la peste ya no sólo provoca un cerco físico, sino que a la vez provoca una ruptura en los lazos humanos. En otras palabras, un exilio forzado para los orínenses, donde sus propias casas se tornan en oscuras prisiones.
La evolución tanto de la trama como de la peste se dan de una manera muy natural, siguiendo el ritmo gradual de las estaciones del año. Para ello, el cronista usa la riqueza del recurso literario de la descripción. El cronista narra con gran detalle desde olor de las flores durante la primavera; o del sofocante calor del verano, hasta el dorado sol del otoño que pinta las hojas de los árboles con una gran paleta de colores rojizos, cafés y dorados. Cada descripción realizada con gran maestría y elegancia por el autor abre paso a la imaginación del lector para que este se pueda situar perfectamente en la historia. Claramente, estas descripciones admiten diversas interpretaciones según la perspicacia del lector, sirviendo como metáforas o alegorías que invitan a reflexionar no solo sobre la historia, sino también sobre la propia vida. Un buen ejemplo es: «La primavera que llegaba con miles de rosas que se marchitaban en las cestas de los vendedores»[iv]. Aquí se puede reflexionar sobre la paradoja de la vida, la cual florece, incluso en medio de la tragedia y la muerte.
La descripción del entierro de las víctimas de la peste es otro ejemplo claro. Es tan vívida que transporta al lector a la escena. Provoca una crisis emocional profunda. El lector no solo percibe el fétido olor de los cuerpos arrojados a la fosa. También siente el miedo de ser el próximo en desaparecer bajo la tierra del anonimato. En definitiva, el cronista, con su tono sobrio y cargado de intensidad, logra transmitir la atmósfera que se respira en Orán, pintándola como «la ciudad desierta, flanqueada por el polvo, saturada de olores marinos, traspasada por los gritos del viento, gemía como una isla desdichada»[v]. Sin embargo, es notable que este tono, aunque podría inclinarse hacia el melodrama debido a la intensidad de la escena, se mantiene equilibrado gracias a la perspectiva del narrador anónimo. Esto hace que la narración resulte persuasiva y profundamente conmovedora.
En conclusión, La Peste de Albert Camus es una obra que con toda la riqueza y belleza de sus recursos narrativos y literarios. Abre la imaginación del lector a la realidad de una epidemia casi apocalíptica. Sin embargo, también cabe resaltar que es una obra única que desnuda la fragilidad de la condición humana. La riqueza del simbolismo, las descripciones, metáforas e hipérboles invitan al lector a ir más allá de lo meramente evidente, llevándolo por un intenso arco de emociones que al terminar la crónica, no pueden dejar al lector indiferente. Así, en el momento en que Rambert se reúne con su esposa, el lector puede empatizar con el encuentro, donde uno de los protagonistas «dejaba correr las lágrimas, sin saber si eran causadas por su felicidad presente o por el dolor tanto tiempo reprimido»[vi]. A través de la crónica de La Peste uno puede llegar a la conclusión de que «el hábito de la desesperación es peor que la desesperación misma»[vii], pero que también «hay en los hombres más cosas dignas de admiración que las de desprecio»[viii].
Bibliografía
Camus A., La Peste, Penguin Random House Grupo Editorial, México 2020.
[i] A. Camus, La Peste, Penguin Random House Grupo Editorial, México 2020, 255.
[ii] Ibid, 12.
[iii] Ibid, 67.
[iv] Ibid, 57.
[v] Ibid, 141.
[vi] Ibid, 243.
[vii] Ibid, 156.
[viii] Ibid, 255.